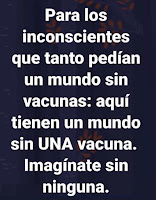|
NOCHES BLANCAS Cada vez que se abría la puerta de dos alas, el calor del recinto se escapaba y era ocupado por el frío de diciembre. Adentro un grupo de personas con pijamas azules y batas blancas corría de un lado para otro pareciendo desconocer que afuera en la mayoría de los hogares la gente se reunía a celebrar un nacimiento que había ocurrido hacía más de dos mil años. —Traigan la gubia... y el cortafrío… —dijo el doctor Finisterra mientras trataba de calmar a un paciente que se había hecho una fea herida en el dedo cuando su argolla de matrimonio se le había enredado al bajarse del bus. —¿Me va a tener que cortar el dedo? —Claro que no, pero si tendremos que dañar su anillo. —Haga lo que sea necesario, pero si puede, trate de no dañarlo… Le prometí a Laura que nunca me lo quitaría… Es nuestra primera navidad juntos… Nos casamos hace tres meses… —Tranquilo, trataremos de no dañar su anillo, pero no podemos prometerle nada. Laura entenderá… No era la primera vez que Santiago Finisterra atendía casos como ese. Sin embargo, la noche de navidad era uno de aquellos días en que las cosas parecían complicarse. Había otras noches difíciles: el día de los enamorados, la noche de día de las madres y por supuesto el fin de año. Por extraño que pareciera aquel hombre no había pasado una navidad o un año nuevo con su familia en los últimos veinticinco años. Siempre había tenido que trabajar en esas noches. Unos minutos más tarde estaba poniendo un yeso a un anciano que había caído por las escalas. —¿Podré estar a las doce con mi familia? —Claro. Solo deje que le termine de poner este yeso. Esperaremos unos veinte minutos y cuando esté seco le formularé un analgésico y podrá irse a su casa, con su familia. —Eso sí, doctor… Mi esposa preparó un pernil y todos mis hijos y nietos están en la casa esperándome para poder compartir la cena. Y usted, ¿tiene que trabajar toda la noche? —Toooda la noche— sonrió con amargura el doctor Santiago pensando en que aún le quedaban más de diez horas de trabajo. Una de las enfermeras pasó por su lado y le susurró… —Doctor, en el cafetín le dejé un pedazo de natilla y buñuelos que hizo mi mamá. Le envió un poco como agradecimiento por el tratamiento que usted le hizo para la llaga de la pierna. Ella lo aprecia mucho. —Gracias, Mary Luz, dile a doña Josefina que muchas gracias. —Feliz navidad, doctor… —Feliz navidad Mary Luz, que termines de tener un turno calmado… —Ojalá que si, doctor. Afortunadamente estoy en hospitalización, y los pacientes están tranquilos… porque lo que es aquí en urgencias…
Las palabras de Mary Luz fueron interrumpidas por un golpe en la puerta de dos alas. Un tumulto de gente entraba cargando a un joven que tenía la cara y el tórax ensangrentado. —¡Sálvenlo, sálvenlo…! ¡Lo apuñalaron...! ¡Sálvenlo… No lo dejen morir…! Los primeros en llegar fueron la enfermera Marta y el doctor Carlos. Rápidamente bajaron de la camilla a otro paciente que tenía un dolor abdominal y lo sentaron en una silla mientras acostaban al herido sobre las sábanas sin cambiar. —Aun tiene pulso. Pónganle un suero… ¡Rápido! —Ya le estoy canalizando la vena —dijo Mariela, una de las enfermeras con más experiencia —¿Que tenemos? — preguntó Santiago que había dejado al anciano con el yeso secando— —Parece que tiene una herida en cuello y otra en el tórax anterior. —Necesitamos una muestra de sangre… — dijo Santiago fingiendo aplomo— pásale 500 cc de solución salina y avisa a cirugía que tenemos un paciente que va para allá. —Avisen también al banco de sangre — ordenó el doctor Carlos. El paciente se agitaba como loco en la camilla como si no pudiera respirar, mientras que una de las auxiliares de enfermería trataba de sacar hacia la sala de espera a los acompañantes que armaban un barullo que enervaba a todos. El grupo que atendía al herido solo alcanzó a oír que uno de ellos dijo amenazante: “ si lo dejan morir, todos ustedes se mueren, pirobos…” Unos quince minutos más tarde el herido ya estaba en la sala de cirugía. El personal que lo había subido bajaba nuevamente a urgencias por el ascensor interno. —Que pesar…— dijo Marta —un muchacho tan joven. Santiago pensó en su hijo. Tendría la misma edad del joven que ahora se debatía entre la vida y la muerte en una sala de cirugía. Pensó también en su hija. Nunca había podido pasar la noche del veinticuatro de diciembre con su familia. Siempre había tenido que estar de turno en urgencias. Miró su reloj. Eran las once de la noche. A esta hora, creía, debían estar todos reunidos en su casa, compartiendo los regalos. Y preparándose para cenar. Al llegar a urgencias vio que varias ambulancias habían llegado con todo tipo de pacientes. Heridos por riñas, motociclistas accidentados, casi todos con aliento a alcohol, que habían sido golpeados por vehículos que se habían pasado una luz en rojo para poder llegar a tiempo a sus casas. En un corredor en una camilla de ambulancia había una anciana que decía tener dificultad para respirar, que más que por estar asfixiada, había llamado al servicio médico de ambulancias porque su familia estaba en los Estados Unidos y no quería pasar la noche sola. Santiago se sintió orgulloso de sus compañeros: un puñado de médicos, enfermeras, auxiliares, personal administrativo, personal del aseo que tenían el valor para estar allí mientras que el mundo aparentaba estar en paz. También agradeció que no eran los únicos. Había conductores de ambulancia, uno que otro taxista, policías, bomberos y todo tipo de personas que también estaban trabajando aquella noche. La gente “normal”, solía decir, no sabe que todas las noches durante todo el año hay un tercio del mundo trabajando para que los “normales” duerman tranquilos. Sus compañeros sabían muy bien a qué se refería Finisterra. Mientras las personas trabajan de lunes a viernes de siete a cinco, un ejército de panaderos, empleados de gasolinerías, farmacéutas, periodistas, locutores, taxistas, empleados del aseo, operarios de confecciones, secretarias, facturadores, operarios de manufacturas o de plantas de energía, trabajan en las noches o los domingos, ocultos, para que el mundo siguiera funcionando. “La gente que duerme en sus casas no sabe todo lo que les debe a esos héroes anónimos”, acostumbraba repetir Santiago Finisterra. El médico pensó nuevamente en su familia. Ellos no eran ajenos a esa situación. Su esposa, sus hijos, solían despedirse de él en la tarde cuando salía a un turno, olvidando a veces que mientras ellos dormían, él trabajaba para que el mundo siguiera funcionando. Pero aquella noche era especial. Aquella noche, las almas de uno y otro mundo estaban despiertas. Unos celebrando la navidad y otros manteniendo la infraestructura para que dos tercios del mundo pudieran celebrarla. Tomó el teléfono y marcó a su casa. —Hola amor. ¿Cómo sabias que era yo? — preguntó Santiago, divertido. —Solo había dos opciones: o eras tú o era el amante… pero el ya llamó… —rió a carcajadas sabiendo que la confianza entre ellos era inquebrantable — ¿Cómo va tu turno? —Como siempre… la gente no sabe celebrar… hay mucho borracho suelto… ¿y los niños? — sonrió pensando que, a pesar de que ya tenían más de dieciocho años, aún seguían siendo sus pequeños. —Bien, ya repartimos los regalos. Aquí está el tuyo. Tu hermano trajo un postre para la cena… te guardamos un poco. ¿A qué hora sales? —Si no hay percances, a las siete de la mañana. —También llamó tu… Santiago no pudo escuchar nada más. La anciana que había dicho que estaba asfixiada había hecho paro cardíaco y el médico que la había llevado en la ambulancia activó el “código azul”. —“Después te llamo”—, alcanzó a decir Santiago y luego se abalanzó hacia la camilla para ayudar en la reanimación. En esas estaban cuando una gran explosión sonó afuera, seguida de muchos otros ruidos como ráfagas. —¿Eso fue una explosión, o fue pólvora? —Parece pólvora… —dijo una de las auxiliares—. Ya son las doce. —Esperemos que solo sea pólvora. ¡Feliz navidad! — dijo Santiago mientras daba masaje cardíaco. —¡Feliz navidad! — respondieron todos a coro mientras cada uno hacía lo que le correspondía para tratar de salvar a la anciana. --------------------------- A las ocho y media Santiago salió a la calle. Era una hermosa mañana. Las calles estaban desiertas. Un taxista con cara de trasnochado esperaba afuera del hospital. Cuando iba a abordar el taxi, una mujer salió corriendo tras él. —Doctor, doctor… —Si, ¿dígame? —Usted fue el que atendió a Hugo, ¿cierto? —¿Hugo? ¿Quién es Hugo? —Mi hijo, el que trajeron apuñalado… —Sí, yo fui uno de los que lo atendió — respondió Santiago un poco receloso recordando la amenaza de uno de los acompañantes. Con el ajetreo no había vuelto a preguntar cómo había salido de la cirugía. Sin mediar palabra, la señora se lanzó a sus brazos. —Gracias. Mil gracias, doctor. Mi Dios le pague. Ya salió de la operación y está mejor. —No fue nada… —dijo con sinceridad el médico. —Usted es un ángel. Santiago estuvo tentado a decirle que en esa noche hubo muchos ángeles… que si no hubiera sido por Mariela, no le habrían podido canalizar la vena, que si no hubiera sido por el taxista que los llevó habría muerto. Que si no hubiera sido por las personas que hicieron el aseo en el quirófano, la cirugía no habría podido hacerse, que días antes algún desconocido había donado la sangre que le había salvado la vida… —Señora… No fue nada. —Dios se lo ha de pagar. Y antes de que el taxi arrancara, remató con ojos encharcados —Feliz navidad. —Feliz navidad — respondió el médico. El doctor Santiago Finisterra se acomodó lo mejor posible en el asiento delantero del taxi. Estaba agotado. Camino a su hogar sabía lo que encontraría: una casa desordenada, con restos de comida y platos sucios sobre la mesa del comedor. El papel de regalo tirado por toda la sala. Su esposa y sus hijos estarían durmiendo y posiblemente sobre el sofá había uno o dos familiares que se quedaron porque habían bebido mucho y no debían conducir así. Algún día —esperaba— podría pasar al menos una navidad como todos. Algún día podría pasar el año nuevo con su familia. Por ahora debería tener paciencia. Este año también tendría que trabajar el 31 de diciembre. Esperaba con todo su corazón que fuera un turno más suave que el que acababa de terminar. A la mitad del camino se dio cuenta que tenía mucha hambre. —Mierda… —había dejado la natilla y los buñuelos en el cafetín de urgencias. FIN Dedicado a todos los que hacen posible que la Navidad exista. Carlos Alberto Velásquez Córdoba
®Todos los derechos. Prohibida su reproducción total o parcial sin mención de la fuente y del autor.
|