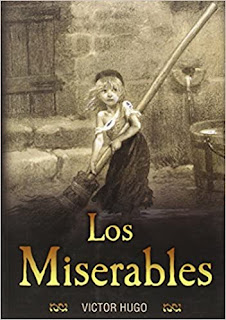Según lo que ha consultado, sólo el 4% de las personas trabajan realmente en algo que las apasiona. Entonces, que debemos hacer para tener el trabajo de nuestros sueños?
miércoles, 26 de enero de 2022
Cuatro pasos para alcanzar la felicidad en el trabajo. Dr Sebastián Alba
Según lo que ha consultado, sólo el 4% de las personas trabajan realmente en algo que las apasiona. Entonces, que debemos hacer para tener el trabajo de nuestros sueños?
miércoles, 12 de enero de 2022
Convivir con el COVID
He hecho algunos ajustes al mensaje, dado que la traducción que enviaron tenia agregados algunos postulados que no eran del todo correctos y que no hacían parte del artículo original.
1. Es posible que tengamos que vivir con Covid-19 durante meses o años, NO se asuste. Por eso, NO arruine su vida. Aprendamos a vivir con esta realidad.
2. NO hay medicinas que puedan destruir el virus Covid-19 que ha atravesado las paredes celulares.
3. Lavarse las manos y mantener una distancia de 1,8 metros es el mejor método de protección contra el virus.
5. Las bolsas de supermercado y/o bolsas de plástico, las estaciones de servicio, los carritos de compras y los cajeros automáticos NO causan infecciones. Lávese las manos, viva su vida como de costumbre.
6. El Covid-19 NO es una infección alimentaria. Está asociado con gotitas infecciosas como la gripe, NO hay riesgo demostrado de que el Covid-19 se transmita al pedir comida, pero puede calentar todo en el microondas, si quiere estar más tranquilo.
7. Entrar en la sauna o exponerse a ambientes calientes no mata los virus Covid-19 que han penetrado en la célula.
8. Si padece alergias o adquiere infecciones virales, puede perder el sentido del olfato, estos son síntomas inespecíficos de Covid-19, pero también pueden estar presentes en otras condiciones.
9. Una vez que llegue a casa, NO necesita cambiarse de ropa inmediatamente y ducharse. La limpieza es una virtud, la paranoia, no.
10. El virus Covid-19 NO vuela por el aire. Esta es una infección respiratoria que requiere un contacto cercano, para replicarse.
11. El aire está limpio, puede caminar por parques y lugares públicos (solo mantenga su distancia física de otras personas para protegerse).
11. Solo use jabón común contra Covid-19, NO necesita jabón antibacteriano; esto es un virus, no una bacteria.
12. La posibilidad de llevar el Covid-19 a casa en sus zapatos es como recibir un rayo dos veces al día. He trabajado contra virus durante 20 años, las infecciones por gotas NO se propagan así.
13. NO puede protegerse de los virus consumiendo vinagre, jugo de caña de azúcar y jengibre, o jugo de limón. Es solo por inmunidad, no por medicina.
14. Usar guantes también es una mala idea; el virus puede acumularse en los guantes y transmitirse fácilmente si se toca la cara. Es mejor lavarse las manos con regularidad.
15. El Sistema Inmunológico se debilita al vivir siempre en un ambiente estéril. Incluso si estamos tomando suplementos y/o medicamentos que estimulan el sistema inmunológico, salga regularmente de su casa al parque y/o playa o a cualquier otro lugar al aire libre.
Y lo mas importante. Siga las normas básicas y viva tranquilo.
Artículo Original:
https://theazb.com/we-will-live-with-covid19-for-months-lets-not-deny-it-o nor-panic- dr-faheem-younus /
miércoles, 8 de diciembre de 2021
El último vagón
La siguiente historia me la enviaron en un correo electrónico hace algún tiempo y quiero compartirla con ustedes. Desconozco su autor, por lo que agradecería si alguien conoce su procedencia, para dar los respectivos créditos.
Espero la disfruten:
El último vagón.
Cada año los papás de Martín lo llevaban con su abuela para pasar las vacaciones de verano, y ellos regresaban a su casa en el mismo tren al día siguiente.
Un día el niño les dijo a sus papás:
"Ya estoy grande, ¿puedo irme solo a la casa de mi abuela?".
Después de una breve discusión los papás aceptaron.
Están parados esperando la salida del tren, se despiden de su hijo dándole algunos consejos por la ventana, mientras Martín les repetía:
"¡Lo sé! Me lo han dicho más de mil veces".
El tren está a punto de salir y su papá le murmuró a los oídos:
"Hijo, si te sientes mal o inseguro, ¡esto es para ti!". Y le puso algo en su bolsillo.
Ahora Martín está solo, sentado en el tren, sin sus papás por primera vez. Admira el paisaje por la ventana. A su alrededor unos desconocidos se empujan, hacen mucho ruido, entran y salen del vagón. El supervisor le hace algunos comentarios sobre el hecho de estar solo. Una persona lo miró con ojos de tristeza.
Martín ahora se siente mal cada minuto que pasa. Y ahora tiene miedo. Agacha su cabeza, se sienta en un rincón, solo, con lágrimas en los ojos.
Entonces recuerda que su papá le puso algo en su bolsillo. Temblando, busca lo que le puso su padre. Al encontrar el pedazo de papel lo leyó. En él está escrito:
"¡Hijo, estoy en el último vagón!".
Así es la vida. Debemos dejar ir a nuestros hijos. Debemos confiar en ellos. Pero siempre tenemos que estar en el último vagón, vigilando, por si tienen miedo o por si encuentran obstáculos y no saben qué hacer.
Tenemos que estar cerca de ellos mientras sigamos vivos. El hijo o la hija siempre necesitará a sus papás.
Hasta la próxima semana.
miércoles, 3 de noviembre de 2021
El uso de mascarilla y la libertad individual
miércoles, 13 de octubre de 2021
Jubilación equitativa
De acuerdo con el documento Indicadores Básicos 2021 del Ministerio de Salud y Protección social de Colombia, la esperanza de vida al nacer es de 80 años para las mujeres y 74 para los hombres. En otras palabras, las mujeres viven seis años más que ellos.
Sin embargo, la edad de jubilación para los hombres es de 62 años, en tanto que la de las mujeres es de 57. En Colombia, ellas se jubilan cinco años antes que los caballeros. No quiero entrar en la discusión de que "las mujeres trabajan más que los hombres porque ellas asumen las labores domésticas", o por tener hijos (no todas los tienen y no todas realizan labores domésticas). Tampoco voy a discutir que más del 90% de los accidentes laborales mortales o incapacitantes ocurren en hombres. Ellos tienen mayor desgaste físico porque son los que tradicionalmente asumen los trabajos de más riesgo y de mayor carga física: (soldados, policías, bomberos, trabajos en alturas, cargadores, obreros civiles, albañiles, operarios de maquinaria pesada, aserredores, mineros, pescadores, soldadores, topos de alcantarillas, carpinteros, etc.).Mi punto esta semana, independiente de las
razones por las cuales nuestro país ha decidido pensionar antes a las
mujeres que a los hombres, está relacionada con el tiempo de disfrute de la
jubilación.
Las cuentas son muy claras. Una mujer que se pensiona a los 57 años y vive hasta los 80, puede disfrutar de su jubilación por un tiempo promedio de 23 años antes de fallecer (casi el 30% de su vida). El caballero que se jubila a los 62, y tiene un promedio de vida de 74 años solo disfrutará de una jubilación por 12 años. (16% de su vida podrá ser un "jubilado". Aproximadamente, la mitad del tiempo con el que cuenta una mujer).
En la actualidad, cuando todos exigen equidad para la mujer, valdría la pena revisar el tema. No parece justo que los hombres tengan 11 años menos de disfrute de su jubilación en tanto que las mujeres sobrepasan más de la cuarta parte de su tiempo como jubiladas. La equidad también se debe mantener en la vejez.
Los 23 años en uso del buen retiro en las mujeres, contra 12 (en los hombres) equivale a casi el doble de tiempo. Un hombre promedio ejercerá su condición de "jubilado" sólo la mitad del tiempo, que lo hará su pareja. Las cifras hablan solas.
Ahora, cuando en todos lados se habla de igualdad y equidad, vale la pena exigir que dicha lucha se de en todos los campos y en ambos sentidos.
miércoles, 15 de septiembre de 2021
El lenguaje inclusivo y la ignorancia
El video lo dice todo.
El lenguaje "inclusivo" es de ignorantes.
Había que decirlo... y se dijo.
miércoles, 11 de agosto de 2021
El escritor y la ciudad o acerca de escribir en Medellín. Emilio Restrepo
EL ESCRITOR Y LA CIUDAD O ACERCA DE ESCRIBIR EN MEDELLÍN

Por Emilio Alberto Restrepo*
«He llegado a comprender que escribir y contar la Ciudad,
más que un derecho, es un deber».
Se supone que los grandes hombres cambian el mundo con sus gestas heroicas o sus decisiones siempre trascendentes. O con sus inventos ingeniosos o con sus creaciones monumentales. Eso es innegable y gracias a ellos gozamos de una modernidad pletórica en comodidad y desarrollo tecnológico. De hecho, escribo estas notas en un ordenador que me corrige automáticamente la ortografía y no con una pluma de ganso sobre un papiro con tinta extraída de las frutas. Y lo guardo en una especie de nube que está en ninguna parte y lo abro días después desde otra ciudad en otro computador o en un teléfono desde el cual sigo escribiendo en la misma frase en donde la dejé. Eso en sí mismo es impresionante (no niego que me sigue causando un asombro que va más allá de mi entendimiento), sobre todo cuando evocamos cómo escribieron sus obras maestras Dante o Bocaccio, o hasta el temprano García Márquez o Borges, cuando un solo error les implicaba reescribir por completo la página para tener un original limpio y corregido a la altura de su rigor.
Pero el mundo no está compuesto tan solo de grandes hombres, de hecho, son una notoria y selecta minoría, una exclusiva élite que hace parte de un porcentaje extremadamente reducido que destaca por un brillo que hace contraste con la gran masa más bien opaca que respira y transpira a su alrededor.
Por cada premio nobel de literatura existimos docenas de miles de escritores con mística y compromiso que sabemos que no lo vamos a ganar nunca y que rodamos por el mundo sin el lastre de pensar que lo tenemos que ganar o el resentimiento o la frustración por no lograrlo. En ese sentido, afortunadamente, volamos ligeros de equipaje. Pero estamos aquí por un propósito y escribimos con una dedicación y una responsabilidad que van mucho más allá de la coronación de una gloria que sabemos imposible.
Es claro: estamos ahí para dar testimonio de una época, de una ciudad, de una manera de pensar y de asumir el mundo. Aunque no quepamos en ninguna clasificación ni nos defina ningún «ismo» o ni nos congregue alguna tendencia, aunque ni siquiera nos conozcamos entre nosotros, hacemos parte de un colectivo un tanto difuminado y difuso, pero con una solidez conceptual férrea y coherente, que tenemos por encargo dejar memoria literaria, o histórica o antropológica, o simplemente anecdótica de nuestro entorno y del tiempo que nos tocó en suerte —o en desgracia, cada cual lo asume y lo cuenta a su manera—, vivir y contar.
Porque hay algo que sigue imperturbable a pesar del desarrollo tecnológico: la necesidad de contar historias. Puede que haya cambiado la forma de hacerlo, evolucionando desde el relato oral alrededor del fuego que calentaba la caverna hasta los desarrollos que nos obnubilan en nuestra modernidad, en la que un adelanto cada vez más sorprendente complementa o reemplaza al anterior en el vértigo del día a día. Pero la unidad fundamental, el que cuenta y el que recibe la historia, el triángulo de emisor, receptor y mensaje, sigue siendo el eje inmodificable del arte de narrar.
Eso somos los escritores de Medellín, para eso estamos y ese es nuestro compromiso.
En los preámbulos de un encuentro académico convocado por la Personería de Medellín, conversábamos con otros escritores sobre el auge que está tomando la narrativa en los nuevos escritores colombianos y, particularmente, en nuestra región antioqueña, en donde es prácticamente un fenómeno masivo, con varios hechos que lo sustentan: lo primero, constatar que en la convocatoria de Becas del Municipio de Medellín en 2017 hubo una participación masiva de escritores, y eso que la cita era para solo residentes en la capital. Les resumo: 75 propuestas de libro de poesía, 52 de libro infantil, 15 para novela gráfica o comic, 39 para libro de cuentos, 51 para novela, 19 para dramaturgia, 19 para libro de ensayo crítico en artes [1]. Miro con complacencia las cifras de propuestas de libros inéditos, recogidas en poco menos de un mes y concluyo: aún tenemos esperanza. Hay que tener en cuenta que también hubo muchos que no se enteraron, otros que no les interesó y otros que no aunaron el material o no recogieron la papelería. Eso habla de la buena salud de la literatura en nuestro departamento o por lo menos en Medellín. La convocatoria de la gobernación presenta un comportamiento similar [2]. Hagan cuentas, apliquen filtros de calidad y eso nos da que, de 270 libros propuestos, mínimo hay de 100 a 150 dignos de ser publicados y leídos, pero que desafortunadamente nunca verán la luz, excepto por los ganadores, que no pasan de 7 a 10. Esa es la triste realidad actual de las letras antioqueñas. Mucho talento, poca difusión. Muchas ganas, poco apoyo; además, en una convocatoria reciente de cuento sobre Medellín, se presentaron casi 11.000 (¡once mil!!!!) cuentos en poco más de un mes [3].
Eso no es gratuito, tiene profundas bases en nuestra manera de ser y de ver el mundo.
Lo que pasa es que venimos de una ciudad marcada por el ritmo frenético que en algún momento nos impuso la violencia, que nos cambió el talante para siempre y nos talló el espíritu modificándonos la forma de ver la vida. Acaso, también, robándonos un poco la inocencia, pero sometiéndonos al vaivén sin freno del día a día. Y no trato de revindicar el lugar común del tan cacareado «empuje paisa», que por lo demás, fuera de cosas buenas es posible que explique mucho de lo malo y ruin que suele identificar nuestra idiosincrasia, que puede o no tener algo que ver con ello, sino con toda una generación que creció paralela al narcotráfico, a la delincuencia, al convivir diariamente con la muerte y la violencia, en un entorno que, con justicia y parafraseando a Soda Estéreo, ya se conoce como «La ciudad de la Furia».
Una ciudad marcada de manera profunda por la crónica, por la tradición oral fuertemente reforzada desde la familia, con una necesidad de contar historias en todos los ámbitos de la cotidianidad, bien sea para hacer negocios, para ejercer la política, para matar el tiempo, para fanfarronear, para vender, para hacer reír o para enamorar. Además, el ritmo loco de nuestra ciudad nos llena de relatos que nos abruman a diario y que a los de otras ciudades los asombran por lo increíbles o, aún, por lo francamente inverosímiles para ellos, por no estar enseñados a vivir este carrusel loco de situaciones salidas de la monotonía.

Porque somos la sumatoria de mil anécdotas diarias, recurrentes y contradictorias, de vidas truncadas muchas veces sin justificación o sin razón aparente, sumidas en hechos de violencia extrema, de ingeniosas modalidades delictivas, de los pillos más malos y las almas más generosas, de los pobres más vergonzantes e indigentes y de las fortunas más estrafalarias, de la ciudad que en alguna época se identificaba con el mayor número de muertes violentas en el mundo, de los hospitales con más casos de heridos y accidentados que hace que incluso vengan practicantes de medicina de todo el mundo a rotar por aquí, de las modelos más lindas y exitosas y los barrios más marginales y pauperizados.
Así como hay cientos de sicarios, hay cientos de seminaristas, decenas de estudiantes de posgrado y miles de damas voluntarias. Somos una ciudad de extremos; no hay puntos medios y eso se nota en las voces, en los cuentos, en las historias, en ese ritmo loco para inventar leyendas urbanas, para poner a rodar un chisme, para ensalzar a un político o para acabar con una honra. Y la gente trabaja y se la rebusca y se ríe de sí misma, y conversa y escribe.
Aquí todo da tema. Distamos mucho de ser una ciudad intermedia tranquila y reposada en donde todos se mueren de viejos y no hay espacios para las sacudidas o para los movimientos bruscos de la rutina, atragantados con las babas secas de sus propios bostezos de dinosaurio. Y eso se nota en el movimiento cultural, en los grupos de teatro, en la cantidad de agrupaciones musicales aficionadas, en el festival de poesía pluricultural y masivo, en las salas de cine a reventar, en las revistas literarias, en los talleres de creación, en los tertuliaderos, en los conversatorios, en los gomosos que sin apenas recursos filman sus propios cortos y escriben sus guiones sin saber si algún día rodarán sus largometrajes.
Y la gente está escribiendo, está creando, se está defendiendo un poco de la malevolencia reivindicando el espíritu, documentando la memoria urbana, dejando constancia de la lucha por la supervivencia en la recuperación escrita de la evidencia de la época en que nos tocó vivir. Y, ante lo contundente del ritmo urbano y lo vertiginoso del quehacer en el arte de conversar la vida y sobrellevar la existencia, se imponen como armas el humor, la narración (oral o escrita) entretenida y eficaz, el picante, la caricaturización del hecho cotidiano.
Pintamos y recreamos hechos dolorosos y contundentes, en una ciudad que sobrevive a un ritmo sin pausa, con personajes contradictorios y conflictivos que se rozan una y otra vez, a veces sin conocerse, pero interactuando en la dinámica de una urbe que no se detiene nunca, protegidos de su propia desventura con el humor, con las obsesiones, con el odio, con el amor, con las pasiones, con el deseo de venganza, etc.
Pero el hecho de que un significativo y esperanzador porcentaje de la población se muela el cacumen al tallar letras en vez de obturar gatillos, no garantiza que estamos ya al otro lado del sufrimiento o que seamos una especie de oráculo o un nirvana intelectual o un parnaso de mentes privilegiadas que duermen en sus laureles, ahítos y satisfechos mientras tocan la lira. Son esfuerzos aislados y la mayoría de las veces individuales que se tropiezan de frente contra la falta de apoyo de la empresa privada, contra la indiferencia estatal y contra el más obstinado de los anonimatos a que nos somete la estructura centralista y excluyente de los círculos intelectuales y editoriales que solo giran en torno a Bogotá, ignorando por completo lo que se hace en «provincias», como se denomina a todo lo que se salga del diámetro del Distrito Capital.
Sobre este aspecto hay una reflexión interesante que concita un artículo publicado en el portal www.las2orillas.co titulado «La Antioquia literaria es más que dos escritores», en el cual el periodista Jhon Fredy Vásquez reflexiona sobre la invisibilidad de los escritores antioqueños en el país y el continente, contrastada con su calidad literaria y su gran producción, aun en contra de la prensa y los circuitos de distribución, que los ignoran sistemáticamente. Cito a Vásquez:
«Dos hechos recientes, me llevaron a una reflexión: La muerte de José Gabriel Baena, y el premio Rómulo Gallegos, otorgado a Pablo Montoya. En ambos casos, el desarrollo de la noticia mostraba que cada uno tenía una gran obra forjada letra a letra, durante muchos años de escritura silenciosa y disciplinada. Casi diez libros cada uno, títulos que solo salieron al conocimiento público, cuando fueron mencionados en los grandes medios, como en este caso, y suele suceder, por muerte, o galardón. Es decir, morirse, o triunfar afuera para hacerse visibles, es decir, leídos». [1]
Y continúa el autor:
«Toda una cantera de autores escribiendo libros que vale la pena conocer, para ser leídos. Vale la pena entonces, verificar el papel de la prensa, y las revistas culturales. La cohesión de este importante nicho de la industria cultural, entre las editoriales, las iniciativas particulares, y los programas de estado.
Autores que llevan años desgastándose en autoediciones, en búsqueda de apoyos, fondos universitarios de tirajes y promoción exigua. Escenarios insuficientes, limitados, muchas veces inapropiados, para la abundante calidad creativa, de los escritores antioqueños.
El esfuerzo vale la pena, hay que pensar en conjunto, unir esfuerzos; trascender las fronteras del anonimato y la indiferencia; releernos como país, promover no sólo la producción literaria, sino el fomento de la lectura, porque materia prima hay, y en abundancia; sólo es que el producto, pueda alcanzar a su público».

Es verdad que en Antioquia se escribe mucho y muy bien, pero solo sobresalen, por asuntos de prensa y marketing, los nombres de Héctor Abad y Jorge Franco, y ahora Pablo Montoya, por los galardones conseguidos. Muy bien por ellos, que son tres talentosos, consagrados y estudiosos escritores que han logrado posicionarse gracias a su gran calidad literaria, pero sobre todo gracias al reconocimiento de los medios y al apoyo de las grandes editoriales, amén de los premios que han conquistado con justicia y los han hecho reconocidos. El artículo antes citado hace notar que antes del Premio Rómulo Gallegos de Montoya, el autor había escrito más de 10 libros, y solo la circunstancia del galardón lo hizo visible, reeditado, entrevistado y multicitado. Es real que el resto de los referidos por Vásquez duerme en las tranquilas aguas del anonimato, pero no solo ellos, hay muchos más, con al menos 3 libros publicados y un desconocimiento total por parte de los lectores. Se me ocurre citar a Memo Anjel, Luis Fernando Macías, Janeth Posada, Jaime Restrepo Cuartas, David Betancourt, Emperatriz Muñoz, Reinaldo Spitaletta, Darío Ruiz, John Saldarriaga, Juan Diego Mejía, Elkin Restrepo, Saúl Álvarez, César Alzate, Carlos Agudelo, Enrique Posada, Carlos Velásquez, Juan David Pascuales, Esteban Carlos Mejía, Luis Miguel Rivas y los portentosos críticos de cine Juan Carlos González y Orlando Mora, todos ellos con al menos 3 libros publicados, ganadores en convocatorias y muy leídos en ambientes universitarios y académicos, casi underground en ocasiones, pero desconocidos de un gran público que merece conocer sus obras y que muchas veces las tiene porque las fotocopia o las baja de blogs o páginas de Internet, no porque las consiga en librerías o las vea reseñadas en portales y revistas literarias.
* * *
Mi propuesta es que las revistas o los portales o los magazines culturales de radio y TV se tomen el trabajo de hacerle un seguimiento a este inventario de ilustres desconocidos, que los entrevisten y le permitan al público conocer esa gran obra que ruge bajo el subsuelo de lo comercial, que las editoriales ojalá se abrieran a darles la oportunidad de conocer su obra inédita y mucha de la que valdría la pena reeditar, pues murieron en autoediciones precarias o en editoriales independientes ya quebradas; que se hagan concursos, premios y convocatorias para publicar sus obras, que los fondos editoriales de las universidades dediquen un capítulo a la publicación y promoción de los valores locales para proyectarlos a nivel nacional e internacional, sin complejos de inferioridad. Estoy convencido de que allí hay todo un filón literario de alto potencial comercial.
Por ejemplo, si multinacionales como Planeta, Penguin Random House, Ediciones B o Panamericana, solo por citar algunas, hicieran una serie de autores antioqueños, con varios números y diferentes autores al año, en ediciones populares y asequibles y negociaran con la Secretaría de Educación o de Cultura Ciudadana o con el Ministerio de educación y los distribuyeran en colegios y universidades, todos ganan, los libros circulan, se estimula la lectura y el dinero corre. No se trata de volverse rico, se trata de tener la oportunidad de leer y ser leído, de apoyar la creación local, de generar oportunidades culturales y comerciales, de dignificar un oficio, de generar memoria histórica.
Creo que hay que apoyar este momento especial para hacer el aporte a la paz desde la creación y la cultura. Hay muchas historias esperando ser contadas, pero se necesita apoyo gubernamental y privado. Calidad hay, y mucha, pero espera ser descubierta y apoyada. Y eso que el gobierno, en cabeza del Mincultura, de la Secretaría de Cultura Ciudadana y de la Gobernación tienen sus convocatorias anuales, abiertas, democráticas, incluyentes y, que se sepa, transparentes, que le dan una salida parcial y limitada al problema de la edición y publicación con apoyo económico. Y los escritores lo agradecemos y valoramos, pero sentimos que no es suficiente…
Pero mientras ese estado utópico llega, los escritores debemos estar ahí, pluma en ristre, siguiendo en lo que nos ocupa, hablando de lo que sabemos, explorando sobre lo que ignoramos, generando hipótesis sobre lo que no entendemos, para tratar de darle cuerpo a un imaginario literario que nos permita conocernos mejor, dejando la impronta escrita de un universo para que las generaciones que nos van a suceder tengan elementos de análisis para afrontar el entorno que heredaron, para que entiendan nuestros motivos, nuestras angustias y todas las circunstancias que nos llevaron a ser como somos.
Es una de las funciones del arte, y por ende de la literatura y la creación: sembrar un rastro de memoria que deje constancia de una época y de un entorno que vayan mucho más allá del entretenimiento o la contemplación estética, que también se necesitan, llevando a la reflexión, a la indagación por nuestras raíces, al entendimiento de las razones de nuestra estructura vital.
* * * *
Sobre la columna Callada Presencia: Acudiendo al poder sanador de la literatura y las bellas artes, me di cuenta de que hay posibilidad de redención: se puede aspirar en vida al paraíso…
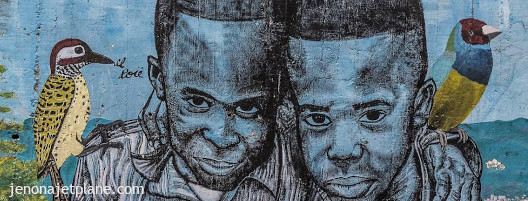
REFERENCIAS:
[1]. https://convocatoriasculturamedellin.com/#/convocatoria/beca-de-creacion-libro-de-poesia-2017/https://convocatoriasculturamedellin.com/#/convocatoria/beca-de-creacion-cuento-poesia-novela-corta-u-otros-generos-de-literatura-infantil-y-juvenil-2017/
https://convocatoriasculturamedellin.com/#/convocatoria/beca-de-creacion-libro-de-cuentos-2017/
https://convocatoriasculturamedellin.com/#/convocatoria/beca-de-creacion-en-novela-2017/
https://convocatoriasculturamedellin.com/#/convocatoria/beca-de-creacion-en-dramaturgia-2017/
https://convocatoriasculturamedellin.com/#/convocatoria/beca-de-creacion-de-cuentos-para-autor-de-larga-trayectoria-2017/
[2]. https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/component/zoo/item/abierta-convocatoria[3]. https://www.medellinen100palabras.com/ https://www.comfama.com/contenidos/Noticarteleras/20180810/10834-cuentos-llegaron-a-medellin-en-100-palabras.aspweb/[4]. Jhon Fredy Vásquez La Antioquia literaria es más que dos escritores. El departamento es cuna de grandes narradores que están silenciados. Tomado del Portal https://www.las2orillas.co/la-antioquia-literaria-es-mas-dos-escritores/ Julio 22, 2015___________
El texto anterior fue reproducido con permiso del autor.
Se conceden los créditos a la Revista Cronopio
_______________
* Emilio Alberto Restrepo. Médico, especialista en Gineco-obstetricia y en Laparoscopia Ginecológica (Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad de Antioquia, CES, Respectivamente). Profesor, conferencista de su especialidad. Autor de cerca de 20 artículos médicos. Ha sido colaborador de los periódicos la hoja, cambio, el mundo, y Momento Médico, Universo Centro. Tiene publicados los libros «textos para pervertir a la juventud», ganador de un concurso de poesía en la Universidad de Antioquia (dos ediciones) y la novela «Los círculos perpetuos», finalista en el concurso de novela breve «Álvaro Cepeda Samudio» (cuatro ediciones). Ganador de la III convocatoria de proyectos culturales del Municipio de Medellín con la novela «El pabellón de la mandrágora», (2 ediciones). Actualmente circulan sus novelas «La milonga del bandido» y «Qué me queda de ti sino el olvido», 2da edición, ganadora del concurso de novela talentos ciudad de Envigado, 2008. Actualmente circula su novela «Crónica de un proceso» publicada por la Universidad CES. En 2012, ediciones b publicó un libro con 2 novelas cortas de género negro: «Después de Isabel, el infierno» y «¿Alguien ha visto el entierro de un chino?» En 2013 publicó «De cómo les creció el cuello a las jirafas». Este libro fue seleccionado por Uranito Ediciones de Argentina para su publicación, en una convocatoria internacional que pretendía lanzar textos novedosos en la colección «Pequeños Lectores», dirigido a un público infantil. Fue distribuido en toda América Latina. Ganador en 2016 de las becas de presupuesto participativo del Municipio de Medellín, con su colección de cuentos Gamberros S.A. que recoge una colección de historias de pícaros, pillos y malevos. Con la Editorial UPB ha publicado desde 2015 4 novelas de su personaje, el detective Joaquín Tornado. En 2018 publicó su novela «Y nos robaron la clínica», con Sílaba editores.
Blogs: www.emiliorestrepo.blogspot.com, www.decalogosliterarios.blogspot.com
Serie de YouTube Consejos a un joven colega.
Cuentos Leídos por el autor: https://emiliorestrepo.blogspot.com/2015/06/cuentos-leidos.html
Twitter: @emilioarestrepo
miércoles, 4 de agosto de 2021
Cuando el feminismo es machista
En casi todas los grupos humanos, la trasmisión de los valores culturales depende de la mujer.
Cuando en una familia la madre es de otra región, casi invariablemente el acento de sus hijos será el que se hable en el lugar de origen de la madre. La comida, las creencias religiosas, los dichos y modismos se adquieren en gran parte, de la madre, muy pocas veces del padre.
Cuando en una cultura se enseña a los hijos que el hombre es el que debe recibir las mejores porciones, o el mejor sillón, o el ambiente mas tranquilo esto se transmite a las siguientes generaciones.
Existen muchas corrientes de feminismo. Existe el feminismo basado en las libertades individuales, en la que se busca igualdad en las oportunidades para ambos sexos. Y existe el feminismo de género, que es más radical y pretende enfrentar ambos sexos como si de una competencia se tratara.
A continuación les comparto la conferencia TEDX dictada por Marina de la Torre, explicando como a veces el feminismo radical, que en teoría debería liberar a las mujeres, las esclaviza ante un supuesto beneficio para el colectivo.
Hasta la próxima semana.
miércoles, 28 de julio de 2021
¿Todo tiempo pasado fue mejor?
Hace poco un amigo escribió un artículo en el que mencionaba que estábamos pasando por la peor crisis de la humanidad en los últimos 100 años. Me permití recordarle la segunda guerra mundial, la crisis de los misiles en Cuba, el advenimiento del SIDA ⎼que se creyó en su momento que acabaría con la humanidad⎼, el ébola, el SARS, la fiebre del Nilo, la AH1N1, la destrucción de la capa de ozono, la guerra fría y la amenaza de una destrucción nuclear masiva que tuvo al planeta en vilo por más de tres décadas.
A continuación les comparto una conferencia de Steven Pinker, que nos muestra con números y cifras cómo está nuestro mundo actual en comparación con el pasado. En la actualidad hay menos pobreza, menos analfabetismo, menos violencia, menos guerras y menos muertes que antes. Pero los medios de comunicación y nuestros líderes hacen todo lo posible para hacernos creer lo contrario para poder manipularnos.
Steven Pinker es un psicólogo experimental, científico cognitivo, lingüista, escritor canadiense, y profesor en Harvard. Es conocido por su defensa de la psicología evolucionista y de la teoría computacional de la mente. Tiene varios libros relacionados con el lenguaje y el funcionamiento de los pensamientos. El más famoso es La tabla rasa. Otros de sus libros son: El instinto del lenguaje, Cómo funciona la mente, En defensa de la ilustración, El mundo de las palabras, Palabras y reglas, y Los ángeles que llevamos dentro.
miércoles, 21 de julio de 2021
Racismo e intolerancia
El otro dia íbamos en un vehículo, y al llegar a un semáforo en rojo vimos en la esquina a tres personas de color que miraban la señal, como si dudaran, mientras los demás atravesaban la calle sin problemas.
Cuando el semáforo se puso en verde (para los vehículos), los tres hombres pasaron la calle corriendo, salvándose por poco, de ser atropellados.
-Esos tres negros se va a hacer pisar- dije, en un comentario suelto.
Entonces me cayeron encima las personas que iban conmigo:
-¡Racista!
-¿Quién?
-¡Pues usted! ¡Racista! ¡intolerante! - me espetó una joven que iba en el carro
-¿Racista? ¿Intolerante? ¿Yo? ¿por qué?
-Por la forma en que se refirió a ellos
Los demás parecían estar de acuerdo con la acusación que se me hacía. Negaban con la cabeza como si desaprobaran mi comentario.
¿Hasta donde hemos llegado, que acomodamos el mundo a lo que creemos? ¿Qué ha pasado, que todos últimamente se creen con el derecho de juzgar a los demás y autoproclamarse defensores de unas supuestas minorías que hay que defender?
Jamás me he considerado ni racista, ni intolerante, y se los hice saber:
-A ver, señorita: No soy racista, ni mucho menos intolerante. Como la mayoría de los humanos sensatos, tiendo a referirme a las cosas por sus atributos evidentes. Si hubiera sido una anciana, hubiera dicho "esa anciana", si hubieran sido tres "monos" (como le decimos en Colombia a los rubios) hubiera dicho que esos "monos" habían sido imprudentes al cruzar la calle así. Si hubieran sido tres niños, hubiera dicho que esos niños se iban a hacer pisar. Como fueron tres negros, dije que esos negros se iban a dejar pisar.
Cuando se describen las cosas por sus características físicas, no necesariamente queda implícito algún juicio moral: Los altos son altos; los bajos, bajos; los gordos, gordos y los flacos, flacos. Los blancos son blancos y los negros son negros.
Al referirme a los tres negros que se abalanzaron hacia los carros en el momento en que no debían, no estaba lanzando ningún juicio racista. Estaba describiendo la principal característica física que esos tres hombres tenían en común, y que los distinguía del resto de los transeúntes.
Mi frase no estableció juicios de valor sobre el color de su piel. Sería ridículo tener que buscar alguna otra característica menos visible para describir a tres únicos hombres negros entre una multitud de blancos.
Ahora, si te molestaste cuando dije "negro" es porque eres tú quien cree que la palabra "negro" es un insulto. No te hubieras enfadado si yo hubiera dicho: esos tres monos se van a hacer pisar, o esas tres ancianas, o esos tres niños. Te enfadó la palabra "negro" porque consideras, en tu cabeza retorcida, que decir "negro" es un insulto.
No solo eres incapaz de reconocer las principales características físicas de una persona, sino que también desconoces que para muchos negros, es un orgullo tener ese color de piel.
Tu eres quien estableció un juicio de valor para ese color de piel y los catalogaste por debajo de otro color, asumiendo que yo también lo hacía. Para mi fueron tres negros cruzando la calle y están en la misma categoría que decir tres blancos, tres monos, tres ancianos, tres gordos o tres flacos.
Tú fuiste la que los catalogaste despectivamente por su color de piel. Tú eres la que usa la palabra "negro" como si fuera un insulto, y te crees moralmente superior por que te abstienes de usarla.
Permíteme decirte que la racista e intolerante, eres tú.
miércoles, 16 de junio de 2021
Diferencias entre cuento y novela
El cuento y la novela se parecen en que "algo" pasa. Si bien, algunos consideran que la diferencia principal está en la extensión, es precisamente esa extensión la que permite generar las características específicas de diferenciación.
En ambas hay un inicio, un nudo y un desenlace. Pero la forma como sendos géneros abordan el asunto es diferente: mientras el cuento nos narra la acción, la novela se centra en los personajes.
La escritora Pilar Quintana, ganadora del premio Alfaguara 2020, ha expresado magistralmente la diferencia entre ambos, en un taller que dictó sobre literatura: “El cuento es la narración de un asesinato. La novela cuenta la vida del asesino”.
Para que un cuento sea contundente, debe ser concreto. En el cuento se parte de A para llegar a B sin detenerse en el camino a hacer reflexiones sobre otros temas que no tengan que ver con el desarrollo de éste. En ese recorrido no hay distracciones, tareas adicionales, o paradas innecesarias. Se transita por la ruta más directa, y cualquier desviación que haya, es porque el argumento así lo exige. Como diría Anton Chejov con respecto al cuento: “todo lo que no se relaciona con él debe ser extirpado sin compasión”.
En el cuento hay que mantener la tensión todo el tiempo, mientras la novela permite reflexión y cambios de ritmo. Un buen cuento no te soltará hasta que haya llegado a su final. Por el contrario, la novela permite dar vueltas, conocer datos que no importan para el desarrollo de la acción pero que dan información sobre los personajes o el ambiente que los rodea. En una hipotética novela sobre Caperucita roja y el lobo feroz, podría narrarse el tipo de tela de la capa y la caperuza, dónde la compró, quién la diseñó. Si se escribiera esa novela, describiría el árbol bajo el cual fue el primer encuentro de Caperucita y el lobo, el clima de esa mañana, qué pensaban ambos y qué sentían antes de su reunión; contaría la estrategia del señor lobo para mantener afiladas sus garras cada semana y tendría un racconto narrando la época en que el lobo aprendió de su padre a comer personas cuando apenas era un lobezno.
Un buen cuento, narra una acción, un hecho específico. Una buena novela describe todo lo que hay alrededor de uno o varios hechos; ahonda en los personajes que estuvieron allí.
miércoles, 9 de junio de 2021
Ay, cuando venga tu padre
Este poema me lo enviaron hace algunos meses y lo he guardado para la celebración del día del padre.
Espero que les guste. Habla del amor de un padre hacia sus hijos y como a veces hay violencia cuando la madre amenza a sus hijos con el castigo de sus padres.
Este es un hermoso poema del escritor argentino Héctor Gagliardi. (1909 -1984)
Desconozco quien es el que lo declama, pero de todas las versiones es la que más me gusta.
Mas abajo encontrarán la letra, y por si gustan la versión oficial leída por el autor. (personalmente me quedo con la primera).
Hay cuando venga tu padre…
.
miércoles, 2 de junio de 2021
¿DEBO apoyar el paro?
Nuestra Constitución Política, la de 1991, ⎼producto de otro proceso de paz fallido por no incluir a todos los actores del conflicto⎼, estableció que lo más importante serían los derechos, pero en su redacción no planteaba el cumplimiento de deberes en la misma medida. Durante su implementación en los años posteriores, se hizo una enorme campaña educativa, en colegios y universidades, hablando sobre los derechos que tenían todos los colombianos y su "derecho" a exigirlos.
Así las cosas, treinta años después, tenemos una gran parte de la población a la que le enseñaron a exigir derechos, sin que nadie les haya enseñado que primero hay que cumplir deberes que los hagan posibles.
Y lo que es peor, creen que solo los demás violan derechos, sin darse cuenta de que, en muchas de sus protestas, violan cientos de derechos de otros. (derecho al trabajo, derecho a la educación, a la movilidad, a la salud, derecho a pensar diferente y expresarlo sin ser atacados por ello)
Los que nacieron bajo la nueva constitución creen que él único responsable de nuestros derechos es el Estado.Si eres un ciudadano producto de esa Constitución, y crees que los derechos son obligación solo del Estado, ¡qué equivocado estás!
—¿Luchas por el derecho a
la educación? Pues alguien DEBERIA estar educando. (y que sea alguien de calidad, íntegro y ético)
—¿Luchas por el derecho a
la salud? Alguien tiene el DEBER de
atender a los enfermos y contar con los recursos para hacerlo.
—¿Crees que tienes
derecho al trabajo? Alguien DEBE generar empleo y todos DEBEN permitir que el otro trabaje.
—¿Crees que tienes
derecho a un buen salario? Alguien DEBE producir
dinero para poder dar un buen salario.
—¿Derecho a la alimentación?
Alguien DEBE cultivar la comida, otro DEBE trasportarla, alguien más DEBE procesarla
y muchos más tienen el DEBER de distribuirla y venderla a precios justos.
—¿Derecho a la vivienda? Alguien DEBE ser arquitecto, otro DEBE ser
electricista y otro albañil. Alguien DEBERÁ
ser minero para extraer los materiales y otro DEBERÁ montar una empresa de
cemento.
—¿Derecho a la vida y a la seguridad? Pues
alguien DEBE tener la función de protegerla cuando un delincuente atente contra ella. Todos DEBEN cumplir la ley.
—¿Derecho a la educación gratuita? Pues alguien DEBE enseñar y alguien le DEBE pagar un buen salario al educador. Alguien DEBE pagar por el mantenimiento de las aulas; alguien DEBE
construir escuelas colegios y universidades y se les DEBE pagar por ese
trabajo.
—¿Luchas contra la
corrupción? Pues todos tienen el DEBER de
votar por gente honesta, que representen los intereses de la mayoría. Todos DEBEN responder cuando cometen una infracción en lugar de intentar sobornar al policía
que impondrá el comparendo. Todo cargo, público o privado, DEBE ser ocupado por el mejor y no
por el que tiene la “rosca”
Así es: para acceder a los derechos, alguien primero
debió cumplir con unos deberes.
Con el paro los educadores se niegan a dar clases, a pesar de que salen a gritar que la educación es un derecho. Exigen que la educación sea gratuita, pero ningún educador estaría dispuesto a enseñar gratis. Quizás desconocen que hay una gran diferencia entre la educación pública y la gratuita: Nunca será gratuita porque todo educador tiene el derecho a que se le pague por su trabajo. Aunque el estudiante no pague, la educación tiene un costo y DEBE ser pagado por alguien. Alguien DEBE pagar impuestos para que otro pueda recibir educación “gratuita”.
Por otra parte, hay personal
de salud que no atiende a los pacientes porque está en paro (los menos), o porque alguien incumplió el DEBER de pagarles. En muchos casos están limitados para prestar el servicio porque no tiene insumos para poder hacerlo y ello ocurre
porque el Paro escasea y encarece los recursos. (ya de por sí, escasos, porque la economía tambalea y muchos no pagan impuestos y otros se los roban).
El “paro” que promueves ha quitado el derecho del campesino a recibir sus agroquímicos o el cuido para sus animales; le ha quitado el derecho a que sus productos sean transportados. Han quitado el derecho a los consumidores a recibir legumbres frescas o leche. Muchos de los alimentos se han perdido en los bloqueos que promueves.
Y eso lo haces supuestamente para que otros tengan derechos que tu mismo estás violando.
El paro "en defensa de los colombianos menos favorecidos" ("como, por ejemplo, los niños de la Guajira" ⎼como afirmaba alguien⎼ ) perjudica al paciente de la ciudad que todos los días debe tomar un bus para ir a una diálisis en una clínica. No puedes usar a los niños wayús como pretexto para tu protesta, al mismo tiempo que impides que los pocos pacientes que podían acceder a los servicios de salud, mueran por falta de ellos. Si dejas que alguien muera, o deteriore su salud por culpa de un bloqueo, eres igual de asesino que el que supuestamente dices combatir.
Tu “paro” ha hecho que cientos de empleos se pierdan: los conductores de los buses quemados se han quedado sin trabajo, los empleados de los bancos, los celadores o la empleada de los tintos de la sucursal vandalizada, han tenido que irse para su casa, porque les han quitado el derecho al trabajo. Muchas empresas no han recaudado lo previsto debido a tu “protesta”, y no tienen ahora como pagar un salario justo, y han tenido que prescindir de algunos empleados. La delincuencia en las calles se ha incrementado porque las personas que tienen constitucionalmente el DEBER de protegernos están limitadas para usar sus armas y ejercer el poder sobre los delincuentes.
Olvidas que el gobierno únicamente puede obtener recursos de “la gente que produce”. No es posible pagar a un médico, a una enfermera, a un educador, a un ingeniero que construye un puente, si todo el país no cumple con el DEBER de pagar impuestos.
Y no me salgas con que "los políticos durante años se han robado el país".
Era tu DEBER votar por políticos honestos y no lo hiciste.
Era tu DEBER contratar al mejor, y contrataste a tu amigo, que no era apto para el cargo.
Era tu DEBER andar por debajo del límite de velocidad, lo excediste y luego ofreciste un soborno al agente, para no pagar la multa.
Era tu DEBER ejecutar una acción ciudadana para cambiar el límite de velocidad en una vía porque considerabas que era injusta la restricción, pero decidiste tumbar la cámara de fotomulta.
Era tu DEBER esperar el trámite en una oficina de gobierno, y preferiste pagar un soborno para que te lo agilizaran.
Era tu DEBER prestar el servicio Militar y le pagaste a un coronel corrupto para librarte de él y evitar cumplir con tu DEBER. Y, además, luego te quejas de que solo a los pobres les toca el servicio militar. No contento con eso, te burlas del nivel socioeconómico de los soldados a sabiendas que tu lo evadiste porque no te considerabas "del pueblo".
Era tu DEBER estudiar para tu examen y compraste las respuestas para pasar el semestre.
Era tu DEBER hacer la fila y te colaste porque te considerabas “muy vivo”
Estas protestando por un país en caos y tu eres una de las razones por las cuales este país está en caos.
Tu lucha, en los términos que la planteas actualmente, apesta. Atenta contra los derechos que dices exigir.
Tu protesta, tal como la concibes, te convierte en un violador de derechos.
El progreso se logra cuando se mejora el nivel de los que están más abajo, y se alcanza los privilegios de los que están arriba. Pero te has dejado convencer por los políticos, de que tienes de destruir a los que han llegado arriba.
Has creído que si unos pocos no tienen salud, entonces ninguno debería tenerla. Que si unos cuantos no tienen educación entonces los demás tampoco; que si las vías de los campesinos son pésimas, tienes que hacer lo mismo en la ciudad para que todos queden en igualdad de condiciones.
Te han engañado para que no te des cuenta de que las cosas no se arreglan llevando a todos hasta el nivel más bajo, sino subiendo a todos al nivel más alto. Tienes tanto odio, que no te percatas de que solo los políticos se benefician con el caos que estas generando.
El objetivo de una protesta bien pensada es que los que están peor puedan alcanzar el nivel de los que están mejor. No que los que estén mejor queden también en condiciones pésimas. Con tu protesta, todos perdemos.
No estoy en contra de la protesta que lleve a un progreso. Estoy en contra de que la gente atente contra los derechos de los demás, bajo el pretexto de que están luchando por los derechos de todos, y asumiendo el rol de representantes de una presunta población desprotegida, mientras que con sus acciones perjudican a los que dicen proteger.
Cuando uses la lógica, luches
por tus derechos cumpliendo tus deberes y dejando que los demás cumplan con los
suyos, entonces avísame. Te apoyaré como
es mi DEBER.